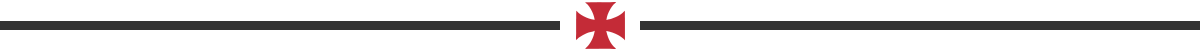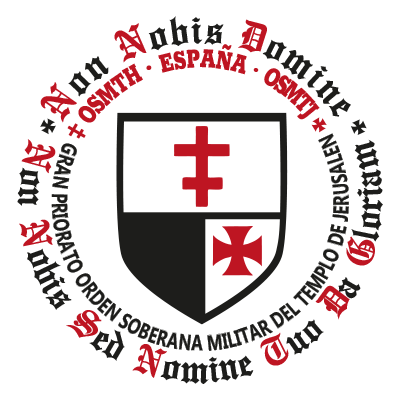ATO, 11 de junio de 2023

ATO, 04 de junio de 2023
5 junio, 2023
ATO, 18 de junio de 2023
19 junio, 2023Asamblea Templaria de Oración
Del domingo 11 de junio al sábado 17 de junio de 2023.
Evangelio del día Anno Templi 904
Lecturas del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo - Ciclo A
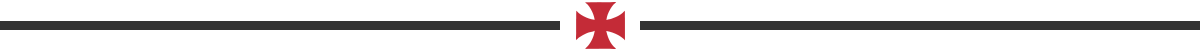
Lectura del libro del Deuteronomio (8,2-3.14b-16a)
Moisés habló al pueblo, diciendo: «Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto; para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones: si guardas sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que no sólo vive el hombre de pan sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal; que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres.» Salmo de hoy Sal 147,12-13.14-15.19-20 R/. Glorifica al Señor, Jerusalén Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión: que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R/. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. R/. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel; con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. R/. Segunda lecturaLectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (10,16-17)
El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo panEvangelio del día
¿Qué dice el texto? Lectura del santo evangelio según san Juan (6,51-58)
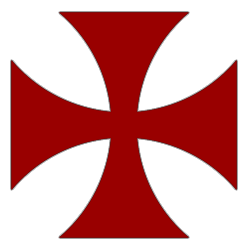
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.» Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá para siempre.»
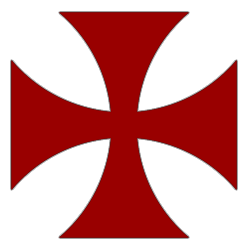
Comentario a las lecturas.
Cuando en la noche del Jueves Santo Jesús celebra la pascua judía con sus
discípulos, instituye la Eucaristía para perpetuar su presencia entre nosotros, a
partir de ese momento el pan y el vino serán signos de su cercanía, de su
presencia a nuestro lado.
Pero el fundamento de la Eucaristía está en la celebración de la resurrección
de Jesús por los apóstoles, hombres y mujeres, que compartieron con fe y
alegría aquella experiencia tan extraordinaria. En este origen los comensales
repitieron el gesto de la fracción del pan, con el que Jesús comenzó la última
cena, gesto y pan que ahora pasaron a ser el signo sacramental de una nueva
presencia entre los suyos. Desde entonces el mismo Jesús se ha venido
haciendo presente a través de la historia cada vez que una comunidad de
creyentes se reúne y se pronuncian las palabras de la consagración, de la
misma manera que se hace presenta ahora en nuestra celebración.
¿En qué medida cada vez que voy misa, cada vez que vengo a la celebración
de la Eucaristía me siento viviendo la última cena del Señor y lo que allí se
dijo?, ¿demuestro mi amor al prójimo como Jesús me pide?, o ¿estoy centrado
únicamente en mis peticiones particulares? Mejor que responder ahora a estas
preguntas, deberíamos dejarlas abiertas e irnos con esos interrogantes en
nuestro interior, y tratar de responderlas en nuestros ratos de reflexión a lo
largo de la semana.
Según lo define la propia Iglesia, el día del Corpus está establecido para
ofrecer a la piedad de los fieles el culto al Santísimo Sacramento, si el Jueves
Santo se conmemora la institución de la Eucaristía, en este día se hace más
énfasis en el culto, en la adoración dedicada a ella.
Me gustaría que, al considerar todo eso, tomáramos conciencia de nuestra
misión de cristianos, volviéramos los ojos hacia la Sagrada Eucaristía, hacia
Jesús que, presente entre nosotros, nos ha constituido como miembros
suyos: vos estis corpus Christi et membra de membro, vosotros sois el cuerpo de
Cristo y miembros unidos a otros miembros. Nuestro Dios ha decidido
permanecer en el Sagrario para alimentarnos, para fortalecernos, para
divinizarnos, para dar eficacia a nuestra tarea y a nuestro esfuerzo. Jesús es
simultáneamente el sembrador, la semilla y el fruto de la siembra: el Pan de
vida eterna.
Este milagro, continuamente renovado, de la Sagrada Eucaristía, tiene todas
las características de la manera de actuar de Jesús. Perfecto Dios y perfecto
hombre, Señor de cielos y tierra, se nos ofrece como sustento, del modo más
natural y ordinario. Así espera nuestro amor, desde hace casi dos mil años. Es
mucho tiempo y no es mucho tiempo: porque, cuando hay amor, los días
vuelan.
Jesús se esconde en el Santísimo Sacramento del altar, para que nos
atrevamos a tratarle, para ser el sustento nuestro, con el fin de que nos
hagamos una sola cosa con Él. Al decir sin mí no podéis nada, no condenó al
cristiano a la ineficacia, ni le obligó a una búsqueda ardua y difícil de su
Persona. Se ha quedado entre nosotros con una disponibilidad total.
Cuando nos reunimos ante el altar mientras se celebra el Santo Sacrificio de la
Misa, cuando contemplamos la Sagrada Hostia expuesta en la custodia o la
adoramos escondida en el Sagrario, debemos reavivar nuestra fe, pensar en
esa existencia nueva, que viene a nosotros, y conmovernos ante el cariño y la
ternura de Dios.
Perseveraban todos en la doctrina de los Apóstoles, en la comunicación de la fracción
del pan, y en las oraciones. Así nos describen las Escrituras la conducta de los
primeros cristianos: congregados por la fe de los Apóstoles en perfecta unidad,
al participar de la Eucaristía, unánimes en la oración. Fe, Pan, Palabra.
Jesús, en la Eucaristía, es prenda segura de su presencia en nuestras almas;
de su poder, que sostiene el mundo; de sus promesas de salvación, que
ayudarán a que la familia humana, cuando llegue el fin de los tiempos, habite
perpetuamente en la casa del Cielo, en torno a Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo: Trinidad Beatísima, Dios Único. Es toda nuestra fe la que se
pone en acto cuando creemos en Jesús, en su presencia real bajo los
accidentes del pan y del vino.
Hermano Templario: Visita a Jesús en el Sagrario, no lo dejes solo. Ante una
Iglesia abierta entra a saludarle. Ante una Iglesia cerrada (por desgracia cada
vez más) salúdale desde fuera y dale las gracias por haber querido quedarse
CONTIGO.
NNDNN
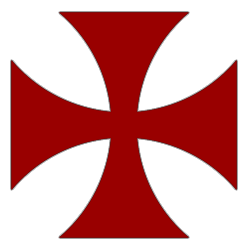
Dios Padre te necesita, cuenta contigo, te pide acciones concretas cada día para transformar la humanidad con su Palabra. Proponte cada día una acción concreta que vaya cambiando tu ser.
CONTEMPLACIÓN
(Permaneced en mi amor, Jn 15,9)
Acepta la mirada del Dios que te ama. Acepta tus nuevos ojos para mirar al ser humano, al mundo, para verle a él y conocer su voluntad. No es momento de preguntas sino de permanecer en calma ante Dios, de sentir ser mirados, y quedar abrazados a la Palabra que nos salva.

ACCIÓN
¿Qué compromiso me sugiere este texto?
(Vete y haz tú lo mismo Lc 10,30-37)
La Luz del Espíritu y la fortaleza de la Palabra nos enseñarán a contemplar las cosas desde Dios y a acoger en la vida lo que es conforme al Evangelio de Jesús.
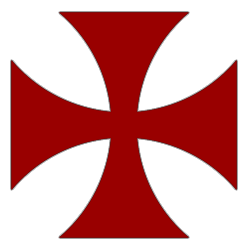
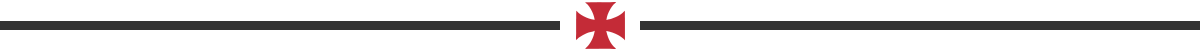
FORMULA ORACIONAL
de la ASAMBLEA TEMPLARIA DE ORACIÓN
1- Posición y relajación del cuerpo, en pie, sentados o arrodillados cada uno asumiendo la postura que favorezca más su concentración. Lo importante, independientemente de la posición que se adopte, es colocarnos con la actitud de un ser ante su Creador y Padre, rodeados y acogidos por su fortaleza y ternura y transportados al tiempo eterno.
2- Cerrar los ojos. Calmar toda emoción. Silenciar toda actividad mental discursiva e imaginativa. Alcanzar el máximo de intensidad para, como sugiere el Papa Francisco sentir que “La oración no es magia, sino un confiarse en el abrazo del Padre. Tú debes orar a quien te engendró, al que te dio la vida a ti concretamente”.
3- Desde esa actitud, sintiendo como dice Francisco que “tenemos un Padre cercanísimo que nos abraza”, recitamos el Padrenuestro de forma sentida:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, porque nosotros ya hemos perdonado a quienes nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y en los siglos de los siglos.
Amén.
Versión en Latín:
Pater Noster, qui es in coelis, sanctificétur nomen tuum.
Adveniat Regnum tuum, fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimitímus debitóribus nostris.
Et ne nos indúcas in tentationem, sed libera nos a malo.
Quia Tuum Regnum, et Potestas et Gloria, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, nunc et semper et in saecula.
Amen
4- A continuación, siguiendo la indicación de nuestro padre San Bernardo que dice que “ésta es la voluntad de Dios: quiere que todo lo tengamos por María”, rezaremos el Ave María.
5- Continuamos centrando la atención dentro de nosotros mismos, en el corazón, tratando de sentir la presencia del Espíritu de Dios en él. Y así, siguiendo el ritmo de la respiración, según el método de Oración Hesicasta decimos interiormente:
"Señor", (alargando la pronunciación al tiempo de la inspiración; al expirar, en profunda meditación decimos): " ten piedad "....
"Señor (inspiración), ten piedad (expiración), o bien: " " Señor Jesucristo (inspiración) ten piedad (expiración).