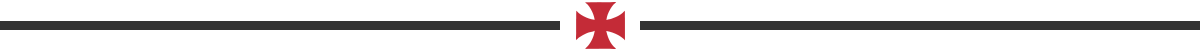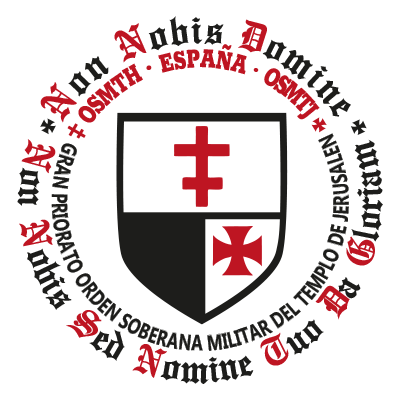ATO, 23 de septiembre de 2024

ATO, 15 de septiembre de 2024
17 septiembre, 2024
ATO, 29 de septiembre de 2024
30 septiembre, 2024Asamblea Templaria de Oración
Del domingo 22 de septiembre al sábado 28 de septiembre de 2024.
Evangelio del día Anno Templi 904
Lecturas del lunes de la XXV semana del Tiempo
Ordinario
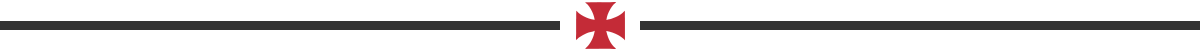
Lectura del libro de los Proverbios (3,27-34)
Hijo mío, no niegues un favor a quien lo necesita, si está en tu mano hacérselo. Si tienes, no digas al prójimo: «Anda, vete; mañana te lo daré.» No trames daños contra tu prójimo, mientras él vive confiado contigo; no pleitees con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño; no envidies al violento, ni sigas su camino; porque el Señor aborrece al perverso, pero se confía a los hombres rectos; el Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del honrado; se burla de los burlones y concede su favor a los humildes; otorga honores a los sensatos y reserva baldón para los necios. Salmo Sal 14,2-3ab.3cd-4ab.5R/. El justo habitará en tu monte santo, Señor El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. R/. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. R/. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. R/.
Evangelio del día
¿Qué dice el texto? Lectura del santo evangelio según san Lucas (8,16-18)
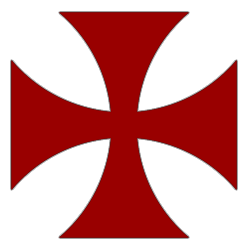
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama; lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien: al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener.»
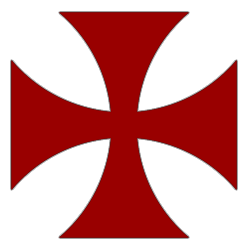
Comentario a las lecturas.
Algo que está claro es la capacidad del Maestro para ver lo que pasaba a su
alrededor. Tenía una mirada que lo abarcaba todo. En este fragmento del Evangelio
de hoy, le vemos dirigir su mirada hacia adelante, hacia su propio futuro. Y lo hace sin
poner paños calientes, asimilando lo que ve, sin excusas y sin querer escapar. Sabe
que será acusado falsamente, entregado a las autoridades, y, al final, morirá.
Y la mirada de Jesús va más allá. Sabe que, en última instancia, su destino está en
manos de su Padre, porque se siente amado. Ahí puede encontrar descanso el
corazón de Cristo. De esa manera, seguramente fue más fácil aceptar el destino, ese
destino que le llevó a la muerte, y una muerte de cruz.
La persecución – nos lo recuerda la primera lectura – es un acontecimiento necesario
en la vida de los justos; sacude siempre a las personas que eligen vivir según Dios, y
los Templarios lo hemos hemos experimentado a lo largo de nuestra historia e incluso
en la actualidad.
Porque ese destino pasa por la muerte, sí, pero – sobre todo – por la resurrección.
Porque, gracias a la entrega de Cristo, la muerte no es final del camino. Hay vida
después de la muerte. Jesús nos abrió el camino.
Hay, además, una segunda parte en el Evangelio de hoy. Otra vez, la mirada de
Jesús tiene un alcance distinto a la mirada de los hombres. Él va al fondo, a lo
profundo: “ser servidor de todos”; “el que acoge a un niño acoge a Dios”. Parece que
los Apóstoles estaban en otras cosas. Iban discutiendo de los puestos, de los cargos,
de sentarse a la derecha o a la izquierda del Maestro. No es malo aspirar a los
carismas mejores – lo dice san Pablo (1 Cor 12, 31) – pero lo que está mal es buscar
el primer puesto dejando atrás a los otros, o pisando o desplazando a los demás,
cuando se les ve sólo como competidores. Casi como enemigos. “Quítate tú para
ponerme yo”.
Es que la Iglesia no es una plataforma para alcanzar posiciones de poder, para
sobresalir, para conseguir el dominio sobre los demás. Es el lugar donde todos, de
acuerdo con los dones recibidos de Dios, celebra su propia grandeza en el servicio
sincero y dócil a los hermanos. A los ojos de Dios, el más grande es quien más se
parece a Cristo, que se hizo servidor de todos.
Para que sea más claro, para que no queden dudas, hace un gesto que llama la
atención, poniendo a un niño en el centro. Es un símbolo del ser frágil e indefenso,
que necesita protección y cuidado. En tiempos de Jesús, como hoy, los niños eran
amados, pero no se les daba importancia social, no contaban nada para la ley, e
incluso eran considerados impuros porque transgredían los requisitos de la Ley.
Los Apóstoles, gracias a Cristo, cayeron en la cuenta de que, en la mirada de los
niños, en su presencia desvalida se revela y llama a tu conciencia nada menos que
Dios mismo. Por eso hay que acoger y ayudar a los más pequeños. Dios está
especialmente presente en ellos, porque están abiertos a la novedad, son
permeables y se dejan ayudar.
El deseo de poder se esconde en el corazón de mucha gente, incluso dentro de la
Iglesia. A Jesús no le hizo falta que sus amigos le confesaran que ese deseo también
estaba en sus corazones. Esos malos deseos pueden ser transformados, pero, para
ello, hay que “ser como niños”. Saberse frágiles, limitados, queridos. Identificarse con
los pequeños, como hace Jesús, nos permite entender qué significa eso de servir y
de ser el primero, siendo el servidor de todos.
Ojalá sea eso lo que anhelemos. “No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís,
porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones”, dice la segunda lectura.
Ojalá sepamos pedir lo que nos conviene. Ojalá seamos capaces de amar el último
lugar, como el que ocupó Cristo. Que queramos siempre servir a los demás. Si
queremos ser discípulos de Jesús no hemos de olvidar esto en nuestra vida concreta.
A lo mejor hay algo que puedas hacer por los demás, en casa, en la parroquia, en el
barrio, en el trabajo. Busca. Ponte a ello. Merece la pena. Por amor a Cristo.
NNDNN
LARGA VIDA AL TEMPLE
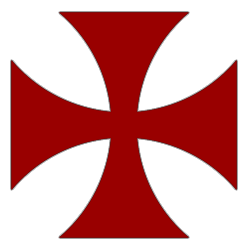
Dios Padre te necesita, cuenta contigo, te pide acciones concretas cada día para transformar la humanidad con su Palabra. Proponte cada día una acción concreta que vaya cambiando tu ser.
CONTEMPLACIÓN
(Permaneced en mi amor, Jn 15,9)
Acepta la mirada del Dios que te ama. Acepta tus nuevos ojos para mirar al ser humano, al mundo, para verle a él y conocer su voluntad. No es momento de preguntas sino de permanecer en calma ante Dios, de sentir ser mirados, y quedar abrazados a la Palabra que nos salva.

ACCIÓN
¿Qué compromiso me sugiere este texto?
(Vete y haz tú lo mismo Lc 10,30-37)
La Luz del Espíritu y la fortaleza de la Palabra nos enseñarán a contemplar las cosas desde Dios y a acoger en la vida lo que es conforme al Evangelio de Jesús.
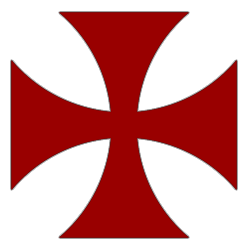
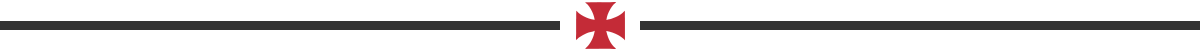
FORMULA ORACIONAL
de la ASAMBLEA TEMPLARIA DE ORACIÓN
1- Posición y relajación del cuerpo, en pie, sentados o arrodillados cada uno asumiendo la postura que favorezca más su concentración. Lo importante, independientemente de la posición que se adopte, es colocarnos con la actitud de un ser ante su Creador y Padre, rodeados y acogidos por su fortaleza y ternura y transportados al tiempo eterno.
2- Cerrar los ojos. Calmar toda emoción. Silenciar toda actividad mental discursiva e imaginativa. Alcanzar el máximo de intensidad para, como sugiere el Papa Francisco sentir que “La oración no es magia, sino un confiarse en el abrazo del Padre. Tú debes orar a quien te engendró, al que te dio la vida a ti concretamente”.
3- Desde esa actitud, sintiendo como dice Francisco que “tenemos un Padre cercanísimo que nos abraza”, recitamos el Padrenuestro de forma sentida:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, porque nosotros ya hemos perdonado a quienes nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y en los siglos de los siglos.
Amén.
Versión en Latín:
Pater Noster, qui es in coelis, sanctificétur nomen tuum.
Adveniat Regnum tuum, fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimitímus debitóribus nostris.
Et ne nos indúcas in tentationem, sed libera nos a malo.
Quia Tuum Regnum, et Potestas et Gloria, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, nunc et semper et in saecula.
Amen
4- A continuación, siguiendo la indicación de nuestro padre San Bernardo que dice que “ésta es la voluntad de Dios: quiere que todo lo tengamos por María”, rezaremos el Ave María.
5- Continuamos centrando la atención dentro de nosotros mismos, en el corazón, tratando de sentir la presencia del Espíritu de Dios en él. Y así, siguiendo el ritmo de la respiración, según el método de Oración Hesicasta decimos interiormente:
"Señor", (alargando la pronunciación al tiempo de la inspiración; al expirar, en profunda meditación decimos): " ten piedad "....
"Señor (inspiración), ten piedad (expiración), o bien: " " Señor Jesucristo (inspiración) ten piedad (expiración).